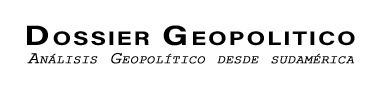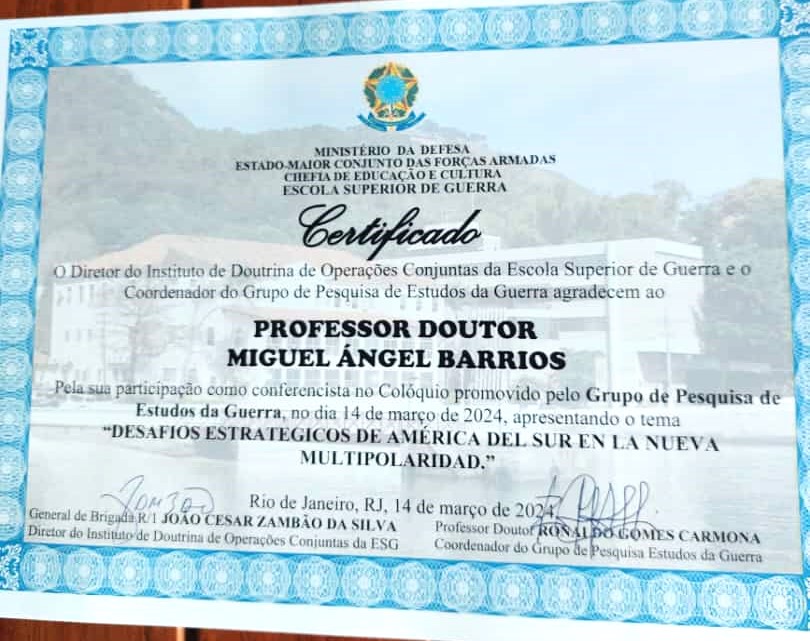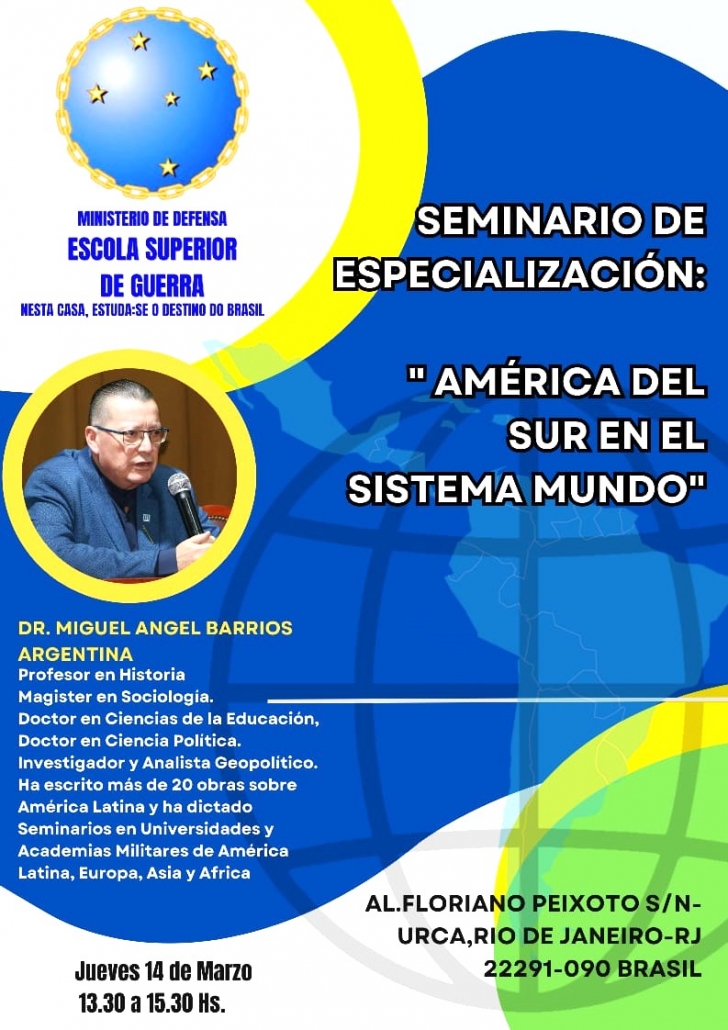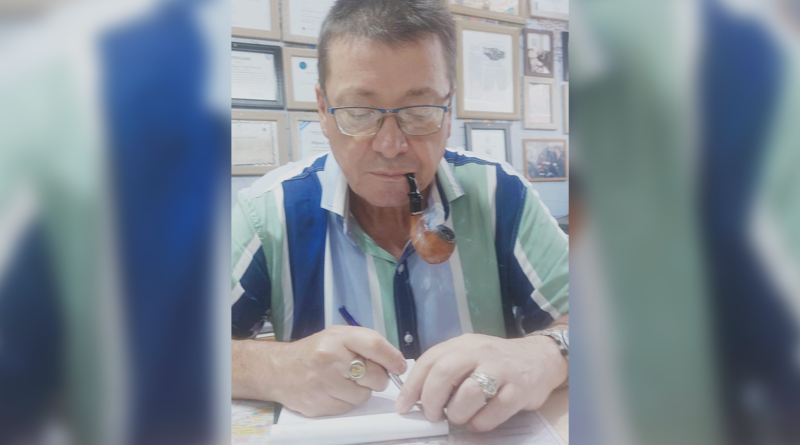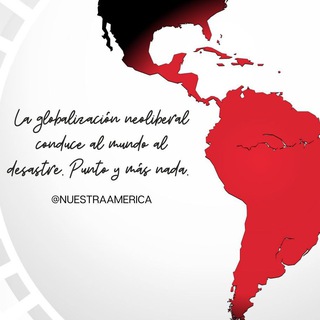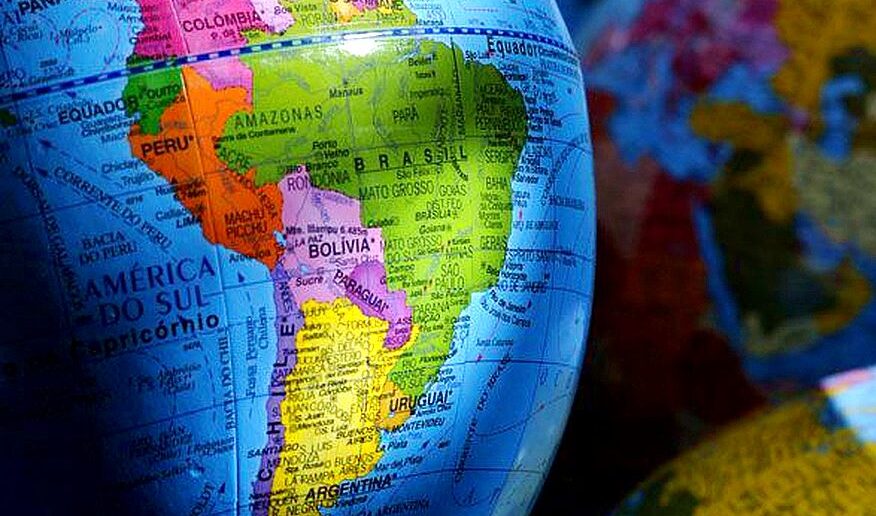Por: Dr. Jorge Rachid que autoriza su publicacion en Dossier Geopolitico
Quizás el título le resulte extraño a quienes no visualizan la política internacional en forma periódica, pero la confrontación del Mundo Multipolar (BRICS, OCS, Liga Árabe, Unión Africana, CELAC) bajo amenaza del Mundo Unipolar (EEUU, Israel, Inglaterra, Unión Europea, OTAN) se despliega a nivel Global. En algunas latitudes a través de cruentas guerras, en otras con sanciones económicas masivas, puntualmente en América Latina y no es casualidad, ya que el Mundo Unipolar la considera territorio propio desde hace 500 años, lo hace a través de Bloqueos a países hermanos y desestabilizaciones a las democracias que hayan elegido Gobiernos populares, que son las que intentan colocar límites al Mercado como ordenador social de los Pueblos.
Esa es una razón por la cual los Medios Hegemónicos, a nivel nacional e internacional, no profundizan la información internacional, es más la ocultan, la manipulan o tergiversan, porque de hacerlo el Pueblo se enteraría de quienes son los protagonistas de la película que estamos viviendo en la Argentina con Milei, cuáles son sus conexiones internacionales, a qué intereses financieros responden y con quienes pactaron la entrega de la Soberanía Nacional en recursos naturales, lo cual incluye al deterioro de la calidad de vida de los argentinos, con destrucción de empleo e industria, sumado a la pérdida de los avances científicos tecnológicos, que nuestro país lidera a nivel Latinoamericano.
Pocos argentinos responderán conocer a Richarson generala de la lV Flota de EEUU, menos aún sabrán que la base ofensiva de Inglaterra en Malvinas, que tiene más militares que kelpers, trabaja en conjunto el Plan colonizador, siendo ambas parte de un Plan Estratégico sobre nuestro país, en su partición de la zona Austral. La ofensiva Atlántica, así se llama la coalición Unipolar que incluye a Israel y la Unión Europea, intenta frenar la expansión del Multipolarismo, que ya ha volcado el mapa comercial y político mundial hacia el Oriente.
Las amenazas, las extorsiones, las deudas, el cierre de Mercados, la prohibición de nuevas tecnologías, el cierre de la investigación aplicada, la destrucción de la industria, el sometimiento a un comercio chico Occidental de 1.800 millones de habitantes del planeta, dándole la espalda al BRICS, la OCS, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, al Banco del BRICS, a la Ruta de la Seda y la Ruta del Ártico, explican parte de esa lucha que abandona 6.400 millones de personas de un mundo, que nuevamente intentan clausurar, borrar de la información como hasta el año1970, pese a la proclama del libre comercio.
Volvamos a la información, hasta el año 1970 China no existía para el Mundo Occidental, no formaba parte de Naciones Unidas y sólo era reconocida Taiwan, por decisión de EEUU que castigaba así la Revolución Maoísta de 1949 triunfante en la Larga Marcha de 20 años en contra del colonialismo, inglés y la ocupación japonesa. Los aliados de Mao occidentalizados huyeron a Taiwan, que hoy EEUU/UE quieren reflotar en la confrontación, para poner límites a la expansión China, que ya recuperó sin sangre, con políticas a largo plazo, Macao, Shangai y Hong Kong, con el lema “un país dos sistemas”.
Vemos entonces como las piezas del tablero mundial se mueven: hasta hace poco Arabia Saudita era parte de la coalición EEUU/Israel, de hecho bombardeaba Yemen desde hacía 5 años por orden de EEUU, pero ahora ha sellado una alianza con Irán bajo el auspicio Chino, con lo cual el Estrecho de Ormuz queda bajo influencia oriental, por donde transcurren el gas y el petróleo mundial. Por esa razón EEUU declara terroristas a los Hutíes yemenitas que lo controlan. Esa acción, la alianza propiciada por China, permitió que Siria retornase a la Liga Árabe y que el BRICS se abriera a 11 países, entre ellos Argentina, que Milei decidió cancelar en acuerdo con las directivas emanadas a su Presidencia desde EEUU/Israel.
La iniciativa, si se puede llamar así, de Milei de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalém e invitar a Selenski a su asunción, pone al país en un estado involucrado en guerras, que si bien en su fase bélica se desarrolla en otros territorios, va tomando volumen en las decisiones políticas internas, volcadas a fijar el colonialismo que va adoptando el Gobierno. El Genocidio israelí en Gaza y no frenar la confrontación en Ucrania, forma parte de un involucramiento innecesario, sólo explicable por la sumisión a los dictados de EEUU e Israel únicos aliados de Milei, que propician ambas confrontaciones en función de que la producción de armas, constituye hoy parte importante de sus PBI.
No se lee en los Medios Hegemónicos, que la OTAN declaró enemigos en su última reunión, a China y Rusia, que además aumentó los presupuestos en armamentos de los países miembros, comunicó a las empresas líderes europeas, en especial automotrices, matricerías, industria pesada y textiles, que adopten las medidas necesarias para su fabricación a escala, en caso de desatarse una guerra global prevista. Es la verdadera razón de la prolongación de las guerras actuales.
Al mismo tiempo se produce el desembarco de nuevas Bases Militares de EEUU en Europa y 17 de las mismas en Suecia, nueva socia de la OTAN, con la característica que ese país es limítrofe con Rusia. Sería similar a que Rusia coloque Bases Militares en México, Cuba, Nicaragua, Venezuela lo que anticiparía una guerra militar, ya que la guerra comercial, de recursos, diplomática, geopolítica está en pleno desarrollo desde hace años, como lo define Francisco, el Papa argentino que reza por la paz mundial.
Es cuando la definición Unipolar de debilitar la Argentina aparece en varias hipótesis con escenarios diferentes: fragmentación geográfica y política, control económico y estatal, partición parcial Patagónica, apropiación de Vaca Muerta y el Litio, compra compulsiva de territorio argentino con Glaciares, expansión OTAN a Mar territorial, Antártida y control de Pasos Bioceánicos.
Ese diseño es funcional a la necesidad de impedir la reconstrucción del UNASUR y del desarrollo regional conjunto de Latinoamérica, al mismo tiempo del ataque sistemático de Guerra de lV generación psicológica, a los procesos populistas de la región, manteniendo el Bloqueo a países “hostiles”, según la propia definición del Departamento de Estado de EEUU y las FFAA especiales, desplegadas en las 70 bases militares en la región.
Por lo cual Milei es sólo la punta de un iceberg, que esconde una estrategia de dominación colonial con apropiación de recursos naturales estratégicos en la región y una avanzada de guerra en otras latitudes. Como esto está pasando en el Mundo, que ha cambiado hacia el Oriente, el diseño pos ll Guerra Mundial que forjó Naciones Unidas tal cual la conocemos, ha perdido su rol de equilibrar los conflictos y evitar nuevas masacres como en ambas guerras mundiales, al ser desbordada por la nueva situación geopolítica.
Tanto el Plenario de la UN, como el Consejo de Seguridad, con los vetos de países en conflicto entre ellos, han desvirtuado su funcionamiento siendo sólo una pantalla sin capacidad de decisión. Lo mismo sucede con sus dispositivos que con los años en vez de armonizar, se dedicaron a extorsionar, endeudar, controlar a los países llamados emergentes o periféricos a través del FMI , BM, OCDE, OMS Tribunales de Justicia de La Haya, ya caducos en su accionar.
Entonces la Guerra Mundial no es algo lejano a la Argentina de hoy, es más somos actores de la misma como un experimento anarco libertario, así llamado como eufemismo de nuevas formas de autocracias dictatoriales, a los fines de controlar los procesos políticos no alineados con el mundo Unipolar. Esa situación es delicada y no expresada al conjunto del pueblo argentino, que cualquier mañana posible puede encontrarse en un proceso de guerra mundial que afectará al país en muchos aspectos.
Quizás el más preocupante sea la dependencia de medicamentos esenciales o materias primas, además de insumos importados, rubro en el cual poseíamos soberanía sanitaria hasta los años 70, que perdimos por la lógica neoliberal de importar por costos (Escuela de Chicago Milton Friedman), como sucede en la actualidad Milei. Estar involucrados siendo parte de la guerra, impide el despliegue como proveedores neutrales en cualquier conflicto, dañando la capacidad industrial argentina, en especial alimentos, que permitió en la época de Perón acumular ventajas comparativas, que dieron lugar a un proceso de sustitución de importaciones y de Justicia Social.
Una guerra lejana es un drama en el cual podemos colaborar y crecer desde la solidaridad y luchando por la paz, una guerra cercana sólo promete dolor social y muertes argentinas. Ese el Mundo Milei, que es un proyecto que implica un proceso de desguace nacional de consecuencias impredecibles, a menos que tomemos el caminos de un diseño estratégico de Patria, ya definido en términos conceptuales y doctrinarios de la Comunidad Organizada, con Justicia Social y Soberanía política, en términos de Patria Matria Grande, por la que lucharon nuestros Padres Fundadores: San Martín, Bolívar y Artigas.
JORGE RACHID CABA, 14 de marzo de 2024
BIBLIOTECA
Boron Atilio,Sader Emir, Claudio Merino: Hacia la Tercera Guerra Mundial? Ed El Viejo Topo
Walter Formento, Wim Dierckxsens: Geopolítica de la crisis económica mundial Ed. Fabbro
Gabriel Fernández: Fuentes Seguras Ed. Fabbro